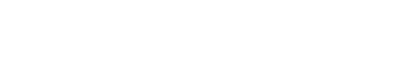Paracetamol en el embarazo: la ciencia frente a la polémica internacional
26 de Septiembre 2025
La reciente alerta de la FDA sobre un posible vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo generó preocupación global. Expertos en Chile, como la académica de la UV María Fernanda Cavieres, doctora en Toxicología, destacan que la evidencia científica no establece causalidad y subrayan la importancia de tomar decisiones regulatorias y comunicacionales basadas en estudios sólidos.
La declaración de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre un posible riesgo de que el uso de paracetamol en embarazadas se asocie con trastornos del espectro autista (TEA) o déficit de atención e hiperactividad (TDAH) encendió el debate internacional. El presidente Donald Trump incluso se refirió al tema públicamente, generando una alarma mediática. Sin embargo, como explican los expertos, la evidencia disponible no demuestra una relación causal.
La doctora María Fernanda Cavieres, química farmacéutica y académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, aclara que “la FDA comunicó que existe una posible asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y TEA/TDHA, e inició un proceso de cambio de rotulado para reflejar esa señal. No declaró causalidad ni prohibió su uso. De hecho, en la página de la FDA donde comunica esta decisión, se aclara que ‘no se ha establecido una relación causal’ y que el paracetamol puede seguir usándose en escenarios clínicos justificados, recordando además que fiebre alta no tratada en el embarazo también conlleva riesgos y que AINEs (Antiinflamatorios No Esteroideos) tienen efectos fetales bien documentados”.
En contraste, otras agencias reguladoras, como la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) y la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), revisaron la misma evidencia y concluyeron que no hay datos nuevos que justifiquen cambios en las recomendaciones. “Mantienen el uso de paracetamol cuando sea clínicamente necesario, a la dosis eficaz más baja y por el menor tiempo posible. Subrayan explícitamente que no hay evidencia de causalidad. Estas diferencias de enfoque entre agencias, frecuentes en regulación, reflejan cómo cada una pondera incertidumbre, calidad de los estudios y balance beneficio-riesgo en su población”, explica la doctora Cavieres.
En Chile, el Instituto de Salud Pública (ISP) regula estas materias y ha reafirmado que “el paracetamol sigue siendo el analgésico/antitérmico de elección en embarazo, ya que la evidencia disponible no demuestra daño directo en la madre ni en el feto, y respalda su uso cuando esté médicamente indicado”.
La académica, quien además es la directora del Magíster en Toxicología UV, subraya que las agencias regulatorias tienen la misión de velar por la eficacia y seguridad de los medicamentos, basando sus decisiones en evidencia científica sólida a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco. “En general, la evidencia se construye a partir de estudios preclínicos y clínicos que demuestran que el medicamento posee la calidad tecnológica necesaria y una relación riesgo–beneficio favorable; es decir, que ofrece un efecto terapéutico comprobado sin provocar efectos adversos graves ni toxicidad significativa. Por otro lado, existen también estudios de post comercialización durante los cuales se hace una vigilancia activa de seguridad para detectar efectos que pudieran haber pasado desapercibidos durante las fases preclínicas y clínicas”.
Comunicación responsable
Asimismo, la investigadora enfatiza la importancia de la comunicación responsable: “Estas agencias reguladoras deben también realizar una comunicación responsable a la opinión pública sobre el uso prudente de los fármacos y, en caso necesario, alertar a la población sobre problemas relacionados con medicamentos expresando siempre claramente la certeza de la evidencia. En Chile el ISP emitió una nota alineada con esta lógica: reconoce señales no concluyentes en la evidencia científica a la que hace alusión la FDA y recuerda que, a la fecha, no hay reportes locales que asocien TEA con uso de paracetamol en el embarazo”.
La académica advierte sobre los riesgos de una comunicación imprecisa: “Cuando se comunica una información como si fuera causalidad (o sin explicar la incertidumbre), puede ocurrir una alarma injustificada que lleve a la población a abandono de tratamientos necesarios o a sustituirlos por alternativas más riesgosas, por ejemplo. Asimismo, se corre el riesgo de que surja en las personas desconfianza en las instituciones y en los medicamentos, lo que dificulta la adherencia terapéutica. Me parece que lo importante en este caso es distinguir ‘relación de asociación’ de ‘relación causal’. Una asociación significa que dos hechos ocurren juntos con mayor frecuencia de lo esperado, mientras que causalidad implica que uno provoca directamente al otro. Por tanto, encontrar una asociación no demuestra que exista una relación causa-efecto. En la literatura científica aparecen abundantes estudios de asociación para los que nunca se establece causalidad y por tanto no pasan más allá de lo anecdótico”.
Finalmente, la especialista hace un llamado a la calma y al uso responsable del medicamento: “Como mensaje final, se debe hacer un llamado a la población a mantener la calma en este aspecto, ya que no hay evidencia de causalidad entre paracetamol en el embarazo y autismo. También debemos recordar que ante dudas se debe consultar al médico o al químico farmacéutico y no incurrir en la automedicación o el cese de tratamientos”.
Nota: Pamela Simonetti